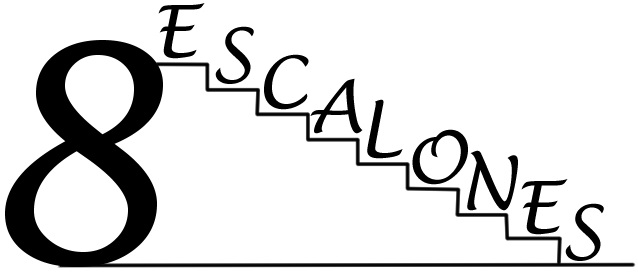Como todos los días, cogí el primer tren de la mañana para ir a trabajar, pero esta vez llegué bastante justo de tiempo a la estación, y justo cuando llegaba al andén el tren estaba a punto de cerrar sus puertas, por lo que en lugar de subir al primer vagón, tuve que conformarme con en el cuarto.
Me sentía extraño, pues ninguna de las caras con las que suelo encontrarse habitualmente me era familiar, por lo que me senté en uno de los asientos laterales, y comenzé a leer las noticias en mi teléfono móvil.
Sin embargo al cabo de pocos minutos me cansé y comenzé a observar a los viajeros que me acompañaban en mi trayecto diario.
Debido a que el sol todavía no había comenzado a hacer acto de presencia, sumado al hipnótico traqueteo del tren, la mayoría de los pasajeros iban dormidos, sin embargo, llamó poderosamente mi atención el conjunto de cuatro asientos que tenía justo frente a mi, donde un hombre y una mujer se encontraban frente a frente absorbidos por sus teléfonos móviles, ajenos a todo lo que sucedía a su alrededor.
El silencio que reinaba en el vagón y la tenue luz, debido también en parte a que la mitad de las bombillas se encontraban apagadas, generaba una extraña atmósfera donde las pantallas que captaban la atención de la extraña pareja producían un aura brillante que hacía que los rostros de sus propietarios adquiriesen un tono más mortecino del que deberían tener.
La voz artificial que anunciaba las paradas donde el tren se iba deteniendo durante su trayecto habitual, alertó a la mujer, pues nada más escuchar el nombre de la estación donde el tren haría su siguiente alto en el camino, guardó presurosa el teléfono en su bolso, e hizo algo que me sorprendió y que para nada esperaba.
Se puso en pie y se despidió del hombre con un beso frío en la comisura de sus labios.
El hombre, sin variar un ápice la expresión de su rostro, y sin separar los ojos de su teléfono, levantó una ceja a modo de despedida.
Las puertas del tren se cerraron tras aquella mujer, que salió del vagón con expresión triste y, como había viajado durante todo el trayecto, en completo silencio.
Me fijé en los pasajeros que habían subido en aquella parada, y llamó poderosamente mi atención una chica que, como atraída por un imán, tomó asiento en el mismo lugar que ocupaba aquella mujer triste segundos atrás.
Era la antítesis de la ocupante anterior, pues era muy joven, con una melena larga, sedosa y casi tan oscura como su piel, que enmarcaba un rostro angelical donde destacaban unos enromes y preciosos ojos negros, los cuales desprendían un extraño brillo que hacía que ni siquiera yo pudiera apartar la vista de ellos.
El hombre de repente dejó de mirar la pantalla, como si lo que en ella hubiese no tuviese el menor interés, y comenzó a juguetear nervioso con el protector de su teléfono, el cual había pasado a ocupar un segundo plano apoyado en su regazo.
Parecía nervioso, pues no pasaba ni un segundo en el que no cambiase de posición, y tan pronto permanecía con los brazos cruzados, como empezaba a rascarse frenéticamente el mentón, o pasaba a guardarse el teléfono en el bolsillo para, sin ni tan siquiera soltarlo, volver a sacarlo y colocarlo de nuevo en su regazo para continuar jugueteando con él.
La chica, ajena al torrente hormonal que acababa de provocar en aquel hombre, comenzó a maquillarse, totalmente ajena a las furtivas miradas que le lanzaba el desconocido que tenía justo delante de ella.
El rostro del hombre iba adquiriendo una tonalidad más viva, hasta tal punto que parecía haber rejuvenecido varios años en el corto lapso de tiempo que había pasado desde que aquella joven decidió sentarse frente a él.
Sus mejillas se tiñeron de rojo cuando le sorprendió en el transcurso de una de aquellas miradas furtivas con las que la contemplaba.
Estaba claro que la chica le gustaba.
Sin embargo ella no le correspondió, y continuó ton total indiferencia, aplicándose la máscara de pestañas frente al espejo ovalado que centraba toda su atención.
Sin embargo la indiferencia que ella mostraba al principio dio paso a una tensión que se podía cortar con un cuchillo.
La mirada del hombre descubierto quedó perdida en el infinito mientras sus dedos, como si tuvieran vida propia, tamborileaban frenéticamente sobre el teléfono, como si estuviesen enviando un mensaje secreto a aquella joven para que se tranquilizara.
Parecía estar más nervioso a cada instante, pues cada parte de su cuerpo parecía actuar de forma independiente: bostezaba, cruzaba los brazos, colocaba sus manos en el regazo entrelazando sus dedos formando figuras imposibles, serascaba frenéticamente partes de su cuerpo que estoy seguro que ni siquiera le picaban... había pasado de ser una estatua de sal a convertirse en un junco en mitad de una tormenta.
La frialdad con la que había despedido a la mujer que instantes antes había depositado un tímido beso en la comisura de sus labios, se había vuelto en su contra, pues ahora era él quién sentía devoción por la mujer que se sentaba ante él, mientras ella le ignoraba con total indiferencia.
“No es justo” debió pensar aquel hombre que parecía desesperado y al borde de las lágrimas.
Y en ese mismo instante su rostro cambió, pues debió de caer en la cuenta de quién era la mujer que tenía ante sus ojos y lo que significaba.
Se trataba de la misma mujer que le besó y se marchó en aquella lejana parada olvidada, aunque mucho más joven.
Era tan sólo un recuerdo de otra época. Otra época en la que fue feliz.
Ante aquella revelación, resignado y con la mirada triste, el hombre volvió a encender la pantalla de su teléfono móvil para perderse en el mundo virtual que se abría ante sus ojos.
Dudaba entre enviarle un mensaje a la mujer triste pidiéndole disculpas, o simplemente seguir aislado del mundo tras haber caído en la cuenta de algo que no le gustaba.
Sea como fuere, aquel hombre volvió a convertirse en la fría estatua de sal sin alma que llamó mi atención nada más subirme al tren, y que ha comenzado a desvanecerse para ser olvidada.