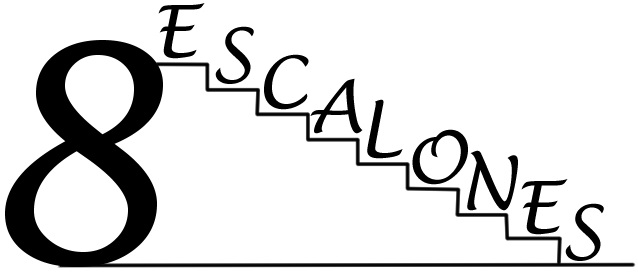El bullicioso fin de jornada quedó atrás, y la calma comenzó su reinado diario, ese que debería durar
hasta primera hora de la mañana siguiente.
Sin embargo el frenético sonido de un teclado llamó la
atención de Carlos, quién solía ser siempre el último en salir.
Se acercó al centro de la centralita para detectar de
dónde provenían aquel sonido.
Era Carmen.
-Veo que hoy no voy a ser el último.- le dijo a modo de
despedida. –No olvides cerrar la puerta cuando te vayas.
-Si me esperas dos minutos, bajo contigo.- respondió sin
levantar sus ojos verdes de la pantalla donde las líneas de código se iban
sucediendo a una velocidad vertiginosa.-Esta maldita subrutina se me ha
resistido, pero parece que por fin me he hecho con ella. No me acostumbro a este
maldito lenguaje… ¡con lo sencillo que era todo antes!
Carlos dejó su bolso sobre la mesa que había junto al desordenado escritorio
de la joven y se sentó a una distancia prudencial de ella, pues le
gustaba mantener las distancias.
-No tengo prisa, tómate tu tiempo.- dijo mientras se fijaba
en las manos que se movían de forma endiablada sobre aquel teclado.
Asintió con la cabeza mientras volvía a perderse entre las
líneas de código.
Carlos nunca se había fijado en sus rasgos, de hecho no se
había fijado en los rasgos de ninguno de sus compañeros, pues era tan tímido
que rara vez solía mirar a los ojos de las personas con las que trataba.
Le pareció una chica bastante atractiva, aunque sabía que
jamás reuniría el valor suficiente para ir más allá de una conversación de
ascensor, o como ahora, de quedarse esperándola para acompañarla hasta el
coche.
Nunca había estado con una chica, y estaba seguro de que
nunca lo estaría.
No lo necesitaba, o al menos era lo que se repetía constantemente.
Bajó su mirada hasta que volvió a fijarse en sus manos, que no bajaban el ritmo y parecían golpear las teclas cada vez con más fiereza.
Hasta que por fin pararon.
-Creo que ya está.- Anunció con voz alegre. –Ahora deja que
pase el depurador y vea si funciona… - Dijo mientras comenzó a mover el ratón rápidamente
mientras pulsaba en diferentes zonas de la pantalla.- ¡Estupendo! Me ha costado
pero por fin lo he conseguido.
Apagó el ordenador y cogió su chaqueta del respaldo de su
silla, colocándosela en el brazo.
-Cuando quieras.- Dijo mientras miraba su reloj.- Al final
te he entretenido más tiempo del que esperaba, pero quería irme tranquila a
casa, porque si no luego me paso la tarde dándole vueltas a todo.
-Si, a me pasa igual.- Contestó Carlos bajando la vista sin
darse cuenta.-Yo también le doy vueltas a todo.
-¡Eh! Que estoy aquí arriba, que eso son mis tetas y no
hablan.- Dijo Carmen sonriendo al ver cómo el tono de las mejillas de Carlos
comenzaban a ruborizarse a gran velocidad.
-Eh…eh…eh…- comenzó a balbucear.
-¡Jajajaja! Estaba bromeando.- dijo tratando de quitarle
hierro al asunto, consciente de que aquella situación era bastante violenta
para su compañero. –Para compensar la espera te invito a una cerveza, y no
acepto un no por respuesta. Como mucho te dejo elegir el sitio.
No conocía ningún sitio, de hecho a sus treinta y tres años
ni siquiera había probado la cerveza, pero aún así se aventuró.
-¿Por qué no vamos a El 12?- dijo Carlos esperanzado en que
no le preguntase por otro bar, pues era el único cuyo nombre recordaba.
-Mejor no, que desde que murió aquel pobre desgraciado está
vacío.- Negó ella haciendo una mueca de rechazo.- Vamos mejor al Bar Manolo,
que ponen unas tapas estupendas, y tengo bastante hambre, pues mira qué hora es
y todavía no he comido.
Carlos asintió con la cabeza y levantó la mirada,
encontrándose frente a los ojos de Carmen, que brillaban con tal intensidad que por un momento pudo verse
reflejado en ellos.
Sintió un cosquilleo en el estómago.
Ahora fue ella la que bajó la mirada hacia su bolso, donde
comenzó a guardar varias tarjetas, los pen drives y una pequeña esfera de
cristal que tenía sobre una pila de papeles.
-¡Venga, vámonos!- dijo con voz alegre mientras empujaba a Carlos
agarrándole de la mano.
El contacto con su piel hizo que a Carlos se le
pusiera la piel de gallina.
Cerraron la puerta tras ellos y llamaron al ascensor.
Mientras bajaban sintió un irrefrenable deseo de besarla,
pero su timidez no le permitió dar el paso.
Ella le miraba divertida.
También le gustaba, pero sabía que no podía permitirse el
lujo de tener una relación.
Salieron a la calle y tras cerrar la
puerta del edificio, que quedó totalmente vacío y en silencio, tomaron rumbo al bar.
En el exterior los últimos rayos de luz hacía un buen rato
que habían dado paso a un cielo negro, sin luna, mientras la temperatura
comenzaba a desplomarse. En breve comenzaría a helar.
La calle estaba prácticamente desierta, pues los
trabajadores hacía tiempo que se habían marchado a sus hogares, o a algún local
donde poder saciar su sed de alcohol y evadirse en buena compañía.
Era poco más de media tarde en aquel día cercano al
solsticio de invierno, y en los escaparates ya parpadeaban las luces navideñas.
-¡Brrrr! ¡Joder, qué frío!-Exclamó Carmen frotándose los
brazos.
-Si lo hace, si…-mintió Carlos, que en la vida había tenido
tanto calor como en ese momento.
De repente todas las luces se apagaron, sumiendo la calle en
una oscuridad total.
-Vaya, empezamos bien la tarde.- Dijo Carmen ligeramente
inquieta.
Carlos sonrió tímidamente y trató de decir algo, cuando un
silbido agudo cortó el frió aire que los envolvía.
Una expresión de asombro quedó grabada en su rostro mientras
la cabeza se le separaba del resto del cuerpo y caía al suelo, dando un golpe
seco.
Su cuerpo decapitado todavía en pie comenzó a convulsionar, dando
dos torpes pasos hasta que cayó a un par de metros de la cabeza.
-¡Joder! – Exclamó Carmen mientras volvía corriendo sobre sus pasos.-Otra
vez no.- Se dijo a sí misma mientras reventaba la cerradura de la puerta de una
patada.
A su espalda escuchó un estruendo metálico seguido de un
silbido, lo que hizo que se agachara justo cuando la puerta por la que acababa
de entrar pasaba a escasos centímetros de su cabeza, llegando a rozar su larga
cabellera morena, para acabar estrellándose contra el ascensor.
De un salto entró en el baño de mujeres mientras sacaba de su
bolso la misteriosa esfera de cristal, que presentaba un tono verde brillante, lo
cual no hizo otra cosa que confirmarle sus peores temores.
Era él.
Se remangó la manga derecha, dejando al descubierto un
tatuaje tribal negro con forma de brazalete, justo cuando la puerta del baño
salió disparada golpeándola en la espalda.
El golpe hizo que la esfera se le escapara de las manos y
salió rodando hacia uno de los cubículos.
Gateó hasta alcanzarla, justo cuando unas manos
tiraron con fuerza de ella hacia atrás, arrojándola por los aires.
Una décima de segundo antes de impactar contra la pared, con
un rápido movimiento, consiguió colocar la esfera
en el centro del tatuaje, haciendo que emitiera un brillo cegador.
El tiempo se detuvo un instante, el suficiente para que millones
de pequeñas escamas de color turquesa recubrieran todo su cuerpo, y para que un
yelmo en forma de cabeza de lobo cubriera su cabeza.
En su mano derecha apareció una gran espada en cuya hoja el
fuego crepitaba con violencia.
No acabó de ponerse en posición de defensa cuando un coloso
de armadura roja, cuyo rostro estaba cubierto por un yelmo que representaba la cabeza
de dragón, arremetió contra ella empuñando una guadaña negra como el azabache.
-Veo que por fin me has encontrado, Athralad.- Exclamó llena
de ira. Acto seguido blandió la espada aguardando el ataque. –Llevo siglos
esperando este momento.
-¡¡Sverenna!!- Gruñó una voz grave tras el yelmo
mientras lanzaba la guadaña contra ella, que impactó contra la espada, apagando
las llamas que la envolvían.
Comenzaron una danza mortal en la que aquella colección de golpes hacía saltar chispas de sus armaduras.
Justo en ese momento, un diestro giro de muñeca de la joven
acabó por partir la guadaña en dos, y sin darle tiempo a reaccionar hundió la espada en el cuello de Athralad, para después, con un rápido movimiento,
cercenar su cabeza.
En el mismo instante que los restos de su atacante tocaron el suelo se volatilizaron.
Todo quedó en silencio.
No se escuchaba más que la respiración agitada de Sverenna.
-¡Has estado fantástica!- Dijo de repente una voz a su
espalda.
Se giró y se encontró con un niño rubio de enormes ojos
verdes y una sonrisa sin dientes que destacaba en su rostro redondeado y lleno
de pecas.
Sin embargo, pese a su aspecto vulnerable, los ojos de aquel
niño transmitían una serenidad y una sabiduría que contrastaban con el resto de
su cara.
-Majestad, no debería mostrarse de forma tan imprudente, es
peligroso. – saludó Sverenna mientras hincaba una rodilla en el suelo y
agachaba la cabeza en señal de respeto tras quitarse el yelmo.- Athralad era
solo una avanzadilla del ejército de Sverenson. Pronto vendrán más. Debemos
huir. No comprendo cómo han podido encontrarnos en esta galaxia.
-Creo que hemos subestimado a tu padre.- Respondió el monarca
endureciendo la mirada mientras apretaba los puños.- Ya ha muerto demasiada
gente por mi culpa. Quizás lo mejor sería entregarme.
-¡Jamás! – Negó la joven.- ¡Derramaré hasta la última gota
de mi sangre para protegerle!- Añadió mientras se incorporaba.
Un silbido precedió a la flecha que impactó de lleno en su
torso, atravesando la coraza de escamas y abriendo el corazón de Sverenna como
si de un libro se tratara.
Todo quedó en silencio y la oscuridad fue total.
Dos palabras aparecieron delante de sus ojos.
GAME OVER.
Lleno de furia, Carlos arrojó las gafas de realidad virtual
contra la pared, donde saltaron en pedazos.
-Siempre me matan en el mismo punto. Es imposible pasarse
este jodido juego.