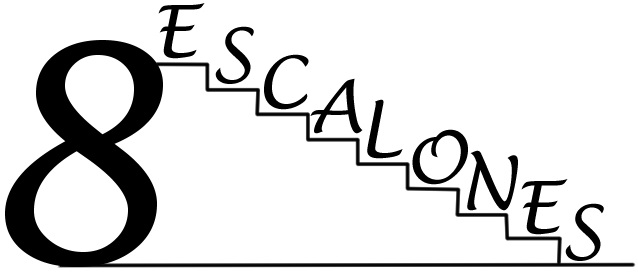Este es mi segundo relato, casi terminado in extremis, para participar en el concurso de Zenda Libros, #historiasdemiedo. Espero que os guste.
Sólo quería un café, nada más, no sabía por qué, pero NECESITABA ese café. Y todo se complicó.
Si hubiese tomado ese maldito café en casa, no habría
ocurrido nada de lo que ocurrió, pero ahí estaba, con los pies y las manos atados
a la camilla, esperando a que la inyección letal hiciese justicia, o al menos que cumpliese ese concepto de justicia que tienen los Texanos, pues como le
decía su profesor de Derecho Penal, la justicia no deja de ser un invento del
hombre, y como tal, muchas veces es injusta.
Tras más de cinco años en el corredor de la muerte, había
agotado el miedo, ya no le quedaba. Ahora sentía alivio, pero antes había
pasado por un abanico de sensaciones de lo más variopintas: desesperación, ira,
resignación, desesperanza, tristeza, alegría y miedo, mucho miedo. Pero nunca sintió miedo
a la muerte, pues llevaba muchos años coqueteando con ella, hasta que esa fatídica
mañana, cuando parecía que había encauzado su vida, encontró la senda que acabaría
en unos segundos, cuando el cóctel mortal de tiopental sódico, bromuro de pancuronio y
cloruro de potasio, que poco a poco avanzaba hacia su cuerpo, hiciese su
trabajo. Sentía miedo de no saber qué había ocurrido.
En la soledad de su celda, perdió la cuenta de las veces que reconstruyó
lo sucedido, y en todas ellas, en su mente aparecía una laguna borrosa que no
lograba reconstruir.
Se veía entrando en el bar horas antes del amanecer, con la
intención de tomarse el café que necesitaba para comenzar la jornada, recordaba
los ojos del camarero clavándose en los suyos, y a partir de ahí todo se volvía
negro. Después, el recuerdo de su mano ensangrentada alrededor del cuchillo, mientras
la otra sujetaba los ojos que segundos antes pertenecían al camarero.
No consiguió recordar nada durante la fase de instrucción, y
mucho menos durante la vista oral, pero las pruebas eran irrefutables, y su
defensa nada pudo hacer, pues el alegato de trastorno mental transitorio no fue
aceptado como atenuante .
Una veintena de testigos vieron como se abalanzó sobre el
hombre tras el mostrador, y de un certero movimiento le sacó los ojos.
Ahora, mientras el líquido letal invadía su cuerpo, volvió a
intentar recordar.
El tiopental sódico hizo que perdiese el conocimiento, y nada
más sumirse en su último sueño, volvió a ver esos ojos, pero esta vez los vio
con vida, a través de la grabación que emitía en bucle aquel monitor de
televisión de la pequeña sala en la que había pasado encerrada dos semanas
antes del incidente, en esa pequeña sala donde un hombre sin rostro la había
estado lavando el cerebro, grabando una y otra vez las instrucciones que debía
seguir.
Mientras el bromuro de pancuronio paralizaba su diafragma,
recordó como el hombre sin rostro puso el cuchillo en su mano antes de bajarse
del coche y volvió a repetirle las instrucciones: “Sácale los ojos”.
Se vio a si misma bajando del coche y entrar en el bar. Se
dirigió a la barra y miró fijamente al camarero, quien quedó prendado de su
belleza. Sin darle tiempo a reaccionar, saltó sobre él cuchillo en mano y con
un rápido movimiento cumplió su encargo.
Quiso gritar, pero no pudo, y el cloruro de potasio paró su
corazón.
Volvió a sentir miedo, hasta que dejó de sentir.